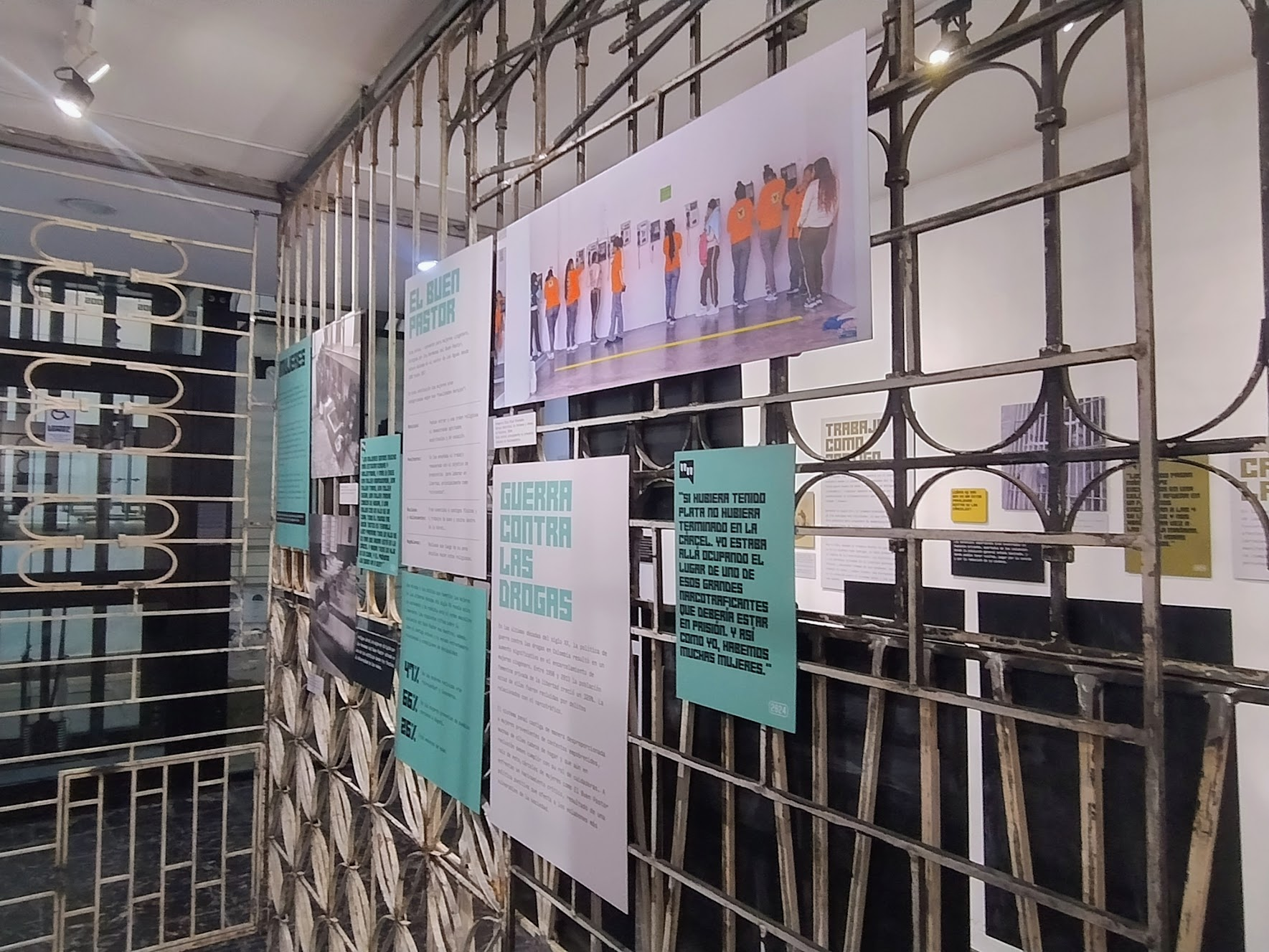Por: Juan David Páramo – octubre 2 de 2020
Ilustración: Se lo explico con plastilina
Desde el centro de la ciudad de Popayán, se divisa el Morro de Tulcán, lugar sagrado por los ritos de entierro del pueblo pubenense, poblador originario de la actual capital del departamento del Cauca. En 1937, para conmemorar los 400 años de la fundación a sangre y fuego de la Ciudad Blanca, las autoridades municipales autorizaron la edificación de la estatua colosal de Sebastián de Belalcázar sobre el Morro, despreciando la propuesta inicial de honrar aquel lugar sagrado con la estatua del cacique Pubén. Casi un siglo después, un grupo de jóvenes del pueblo Misak, hijos del arcoíris y del agua, tumban la estatua del Sebastián Moyano, que en el Nuevo Mundo cambió su apellido a Belalcázar.
Caen las estatuas de bronce, con su estruendoso recordatorio de quiénes las pusieron allí, de quiénes han querido fijar en el crisol de la historia la herencia de horror y despojo en nombre de la hispanidad y las tradiciones. Estos actos de profundo desprecio colonial recorrieron todo el continente: uno de los casos emblemáticos es el del Qorikancha, principal tempo inca en Cusco que, tras la conquista y saqueo a manos de Francisco Pizarro, compinche de Belalcázar desde el cruce del Darién, pasó a manos de los dominicos quienes edificaron el tempo de Santo Domingo sobre las ruinas sagradas.
El poder colonial está lleno de simbolismos, un recordatorio permanente como las marcas de los encomenderos sobre sus esclavos que refuerza las nociones de propiedad y el sello nefasto de un exceso del otro sobre los cuerpos físicos y simbólicos de quien es dominado. Así lo han hecho desde la Conquista, así se hizo durante la Colonia, así continuó durante la Independencia y la República, y así continúa en estos tiempos de pandemias, masacres y abusos.
Varios psicoanalistas, principalmente de orientación lacaniana, han realizado una interpretación particular frente al horror de las masacres y de los actos de muerte. Carmen Lucía Díaz nos recuerda cómo el cuerpo es uno de los bienes más entrañables del sujeto y este es uno de los atributos que permiten situarlo como objeto, un objeto que puede ser marcado, mutilado, violado y expuesto a todos los vejámenes imaginables dentro del ejercicio del sadismo por parte de otro que quiere significar ese objeto, despojándolo de identidad, voz o sentido vital. Han sido las masacres, desde la evangelización de Abya Yala hasta las ejecutadas por la barbarie paramilitar, las que han querido resaltar ese ejercicio de poder sobre los cuerpos y territorios: resignificar el objeto, anulando o transformando con dolor al sujeto.
Volviendo al cuento de Belalcázar, es llamativo cómo varios conquistadores cambiaron sus apellidos con el fin de conseguir títulos que sonaran más nobles y reconocidos. De ser siervos en Andalucía, Extremadura y Castilla, se convirtieron en estatuas de bronce y referentes históricos de una clase terrateniente que poco a poco fue afianzándose en el poder y en el control del Estado. Así han sido los representantes de la oligarquía, herederos de un legado de sangre y fuego que al día de hoy no ha permitido el ascenso de un bloque de poder ajeno a dichas tradiciones.
Llegamos así a Iván Duque, el ungido por las alianzas narcoparamilitares y terratenientes de Colombia, el presidente más joven de la historia y, sin duda, el más funcional a las agendas de muerte de quienes lo impulsaron en la carrera presidencial. Duque es una caricatura, es imposible no asociar algún meme o imagen ridícula con su figura bonachona, al punto en donde su identidad se difumina, como ha sido siempre, y se convierte en “el hijo de (…)”, “el que dijo (…)”, “el que subió por (…)” o “el aprendiz”. Esto nos lleva a un tema delicado, por incurrir al edadismo y las categorías peyorativas frente a la infancia, lo cual es un riesgo importante: no se puede caricaturizar a los niños y niñas ante la ausencia de carácter de los mayores, una responsabilidad que no recae en ellos y sí sobre quienes tienen el monopolio de la vida social, es decir, los adultos.
Allí reside un drama real, una crisis de la era del narcisismo en donde los excesos de gratificación difuminan la personalidad y exponen las carencias más profundas. Es esta una gran crisis de identidad que resulta peligrosa por sus esfuerzos de reafirmación constante, como el eterno adolescente en búsqueda de un significado para sí que le permita ser nombrado como tal, un ejercicio que Duque ha realizado de manera permanente, intentando buscar una identidad líquida y porosa a la vez, un esfuerzo por ser alguien más allá de sus referentes.
Es esa necesidad de reafirmación tan nefasta la que lo lleva a ser autoreferencial, a intentar fijar en una imagen externa lo que su mundo interno no puede consolidar. Necesita una franja horaria cada día para verse reflejado en las pantallas, necesita ponerse chaquetas de todo tipo de instituciones –las militares son las que más le gustan– y necesita que se instale una placa gigante en la entrada del Túnel de la Línea con su nombre, como si fuese un orgullo el abrir una obra que representa el ejercicio de nuevos ciclos de saqueo y despojo.
Así las cosas, podríamos continuar repasando un legado de intentos por quedar representado en la mente de los demás que llegan al extremo de dirigir un gobierno cuyo sello ha sido el aumento de las masacres y desplazamientos dentro de ese ejercicio de marcar al otro para siempre. Hay complicidad en ello, no por omisión sino por la falta de un mínimo de autonomía para separarse del proyecto de clase que lo subió a la Presidencia y al cual representa.
Frantz Fanon nos recuerda los efectos del poder colonial sobre la subjetividad y la mentalidad del oprimido, cómo el malestar en la cultura trasciende las esferas de la neurosis individual y se edifica con nuevas formas de opresión, discriminación y despojo. A su vez, cómo las pulsiones de vida emergen de los ciclos de esclavitud para traducirse en revueltas contra el amo. Así, las estatuas colosales de bronce fundido que en antaño eran intocables empiezan a ser derrumbadas, así los símbolos de poder y abuso empiezan a ser atacados, así las máscaras de quienes han marcado los cuerpos y territorios empiezan a ser develadas, así retumban las estatuas al caer.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.