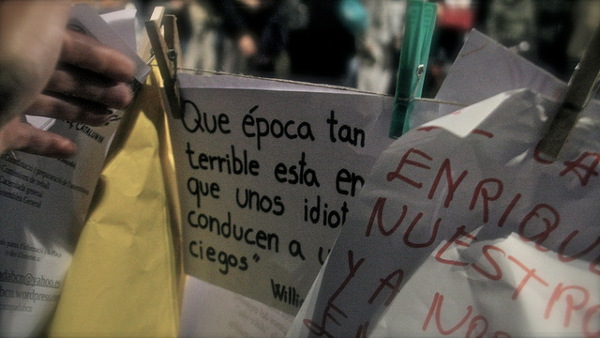Por: Juan Diego García – abril 15 de 2012
El reconocimiento de la existencia del conflicto armado en Colombia es, en realidad, el único gesto de las autoridades hacia el movimiento guerrillero, que a su vez ha respondido con algunas decisiones que bien podrían justificar acciones más claras por parte de Santos, si es que existe la voluntad política para alcanzar la paz.
Cuando el poco dinamismo del proceso produce desaliento en los amigos de la paz se sugiere la existencia de contactos, muy discretos, entre gobierno y guerrilla, y se explica el duro lenguaje oficial como parte inevitable de la escenificación, normal en estos casos. Tampoco faltan los muchos que apenas creen en el discurso oficial, enfatizan en el mantenimiento de la estrategia de gobiernos anteriores y piensan que, como en otras ocasiones, las autoridades tan solo están realizando una nueva jugada política para ganar tiempo, puesto que en el seno de la clase dominante no existe un propósito serio de terminar la guerra y, sobre todo, de aceptar que se afecten sus intereses en una hipotética negociación con la guerrilla.
La propuesta guerrillera sorprende por el nivel intelectual de su lenguaje y la dimensión reformista de sus reivindicaciones –todas ellas admisibles dentro de un capitalismo democrático–, y sorprende porque contrasta con la imagen de criminales irredentos que han creado de los insurgentes éste y anteriores gobiernos, la misma que han difundido generosamente los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, se produce el desgaste de la imagen del país como una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos, sobre todo debido a la corrupción generalizada y a la guerra sucia durante la administración de Uribe Vélez, una herencia de la cual Santos no logra desprenderse.
Los gestos que el gobierno exige a la guerrilla como condición para iniciar los diálogos de paz han sido parcialmente satisfechos por el movimiento guerrillero sin que hasta el momento se sepa de alguna iniciativa oficial en la misma dirección. Es comprensible que las autoridades eleven en extremo sus exigencias a los rebeldes, tanto como que éstos hagan lo propio. Desde esta perspectiva, y dada la actual correlación de fuerzas, la guerrilla no puede esperar que Santos haga la revolución que ellos ansían. Pero, por parte del gobierno, exigir sin más la rendición de los insurgentes no sólo es irreal sino que afianza el convencimiento de quienes no creen que existan condiciones para alcanzar las reformas mediante la negociación, ni siquiera para que la clase dominante permita competir lealmente con ella en el marco de su propia legalidad. El exterminio de la UP no se olvida.
Todos los gobiernos han aceptado, al menos formalmente, la posibilidad de hacer la paz con las guerrillas, pero a partir de su rendición en toda regla. Sin embargo, si las fuerzas armadas oficiales no son capaces de ganar la guerra ni ahora ni en un plazo previsible, sólo una subversión muy debilitada o extremadamente ingenua estaría dispuesta a firmar su rendición. Y éste, evidentemente, no es el caso de la que opera en Colombia. Si el gobierno persiste en la estrategia de siempre el único escenario posible es la prolongación del conflicto.
En realidad, el actual mandatario enfrenta el mismo dilema de sus antecesores en el cargo: aunque las reivindicaciones guerrilleras no son en principio incompatibles con el sistema capitalista, sus exigencias sí constituyen un serio obstáculo, en la medida en que afectan los intereses de las capas dominantes que monopolizan riqueza y poder. Más que las declaraciones altisonantes de Uribe Vélez y sus partidarios, que llaman ‘traidor’ a Santos y denuncian una especie de agenda secreta mediante la cual el actual gobierno estaría abriendo las puertas a un triunfo de los subversivos, al actual presidente se le oponen muy poderosos grupos de intereses a los cuales está supeditado. Su actitud prepotente frente a la guerrilla se convierte en estéril lamento frente a los verdaderos dueños del país, a los que se debe.
Las airadas reacciones del gremio ganadero, por ejemplo, coinciden con el recrudecimiento de la violencia contra los campesinos, en particular contra aquellos que se beneficiarían de la llamada “Ley de víctimas y restitución de tierras” de Santos, que devolvería tierras a los desplazados. A pesar de sus muchas limitaciones –pues se trata de una norma vista por algunos como simple demagogia del Ejecutivo–, la reacción de los grandes terratenientes –tradicionales y modernos– no se ha hecho esperar. Si ante una medida de tan cortos alcances se recurre de nuevo a la violencia cruda, ¿qué ocurriría si Santos afecta de veras la propiedad rural? Seguramente la violencia alcanzaría, entonces, los mismos niveles de horror que siempre han generado el levantamiento defensivo de los campesinos mediante la lucha guerrillera.
Tampoco existe un respaldo claro a las propuesta de paz de Santos por parte de la gran empresa nacional y extranjera, tan beneficiada del exterminio del sindicalismo –el asesinato de miles de dirigentes a manos de fuerzas oficiales y paramilitares, tal como lo registra la OIT–. Es dudoso que los grandes empresarios vean con buenos ojos una mesa de negociación en la cual tengan asiento las organizaciones sindicales exigiendo, por ejemplo, una revisión a fondo de la legislación laboral.
Ni antes ni ahora un proceso de paz despierta el alborozo de los militares. Es posible que algunos oficiales y tropas vean con alivio el fin del conflicto, pues son ellos quienes van al campo de batalla y exponen sus vidas. Sin embargo, nada indica que la alta oficialidad tenga especiales urgencias en poner fin a un conflicto que para las Fuerzas Armadas supone una tajada monumental del gasto público. Si es cierto, además, que al menos una parte de los altos mandos militares se han convertido a su vez –como sucedió en Centro América– en grandes hacendados, se comprende el nerviosismo de muchos cuyas propiedades podrían ser afectadas por un proceso de paz que investigue el origen de las mismas. Además, esclarecer la violación masiva de los derechos humanos en una negociación del conflicto armado, mediante limitaciones claras al llamado ‘fuero militar’ –que les asegura casi total impunidad–, despierta enormes inquietudes en los cuarteles. Y no les faltan razones para ello.
Los nunca desaparecidos paramilitares tienen el respaldo social de sectores de la clase dominante y cuentan con la complicidad de funcionarios civiles y militares a todos los niveles. Pero, si existe voluntad política y, ante todo, si el Ejecutivo tiene de su parte a las Fuerzas Armadas y de Policía su desmantelamiento es posible. Los paramilitares son la expresión más genuina de la práctica tradicional de la burguesía colombiana de asegurarse el dominio mediante el terror: una forma muy primitiva de afianzamiento de la hegemonía que nunca les reporta legitimidad y, por ende, convierte su democracia en una farsa sangrienta.
Tanto paramilitares como narcotraficantes resultan sobradamente conocidos. Tienen una manifiesta y consolidada presencia social, económica y política, y en buena medida no son un secreto para nadie. No obstante, la inveterada hipocresía de la clase dominante del país le permite aparentar su completa inocencia en el surgimiento, desarrollo y consolidación de estas formas mafiosas que tantos servicios han prestado al sistema en las últimas décadas. Como aprendices de brujo, ahora tienen la necesidad imperiosa de meter en cintura a los monstruos creados al calor de la ‘libertad’ neoliberal, el debilitamiento del Estado y la filosofía perversa de la guerra sucia. No es fácil someter a la extrema derecha y renunciar a la violencia como respuesta sistemática, pero sería un gesto decisivo del gobierno: cancelar su manera particular de ‘utilizar todas las formas de lucha’, ateniéndose de forma incuestionable a las reglas del juego democrático. Hacer lo mismo que le piden a la guerrilla.
Y, claro, está el obstáculo de la embajada de marras, para la cual poner fin a la guerra contraviene grandes intereses estratégicos. Un hueso duro de roer, aunque no imposible de neutralizar. Los tiempos han cambiado favorablemente.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.